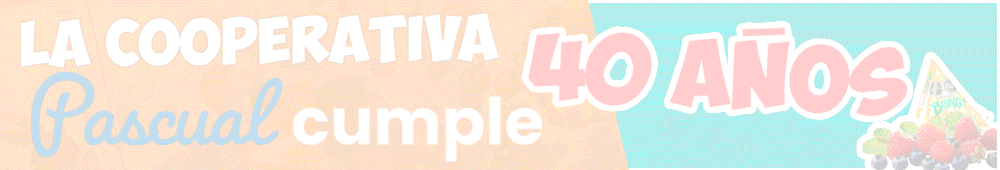De los artesanos indígenas aprendieron la calidad humana y el amor a la Tierra.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de febrero de 2016
El taller de Alfarería Artística, ese espacio donde las materias primas cobran vida a través del soplo del artesano, es el centro gravitacional de esta cooperativa tlahuica, el lugar donde los saberes de años se vuelven tazas, platones y tarros.
Don Pedro Cano, maestro alfarero de la cooperativa, dice que cuando no está en su taller “como que no me hallo”. El horno es la barriga de donde nacen las piezas. Si pudiera bautizarlo se llamaría Colibrí Uno, confiesa el artesano, “porque es un ave ancestral que significa alegría, fortaleza, fertilidad, es un ave milagrosa y así es mi taller”.
Una nueva integrante de la cooperativa, Berenice López Gómez, le ha dado un nuevo lustre a las piezas. La chica pinta como los maestros indígenas de Guerrero, “al revés”; pero además “pinta directo, sin dibujar, cualquier cosa, hasta una figura humana”, dice orgulloso don Pedro.
Aguerrido con las costumbres
En el pueblo de San Juan Ixtayopan, donde la gente es aguerrida en el ejercicio de sus usos y costumbres, funciona el taller de Alfarería Artística desde hace muchísimos años. Del mismo modo como es el pueblo, don Pedro defiende las enseñanzas de los artesanos mexicanos, sus maestros.
En 1970 cuando comenzó el Fonart (Fomento Nacional de las Artesanías), Pedro Cano, en ese entonces ya maestro artesano formado en la Antigua Academia de San Carlos, fue invitado a trabajar para el rescate de las artesanías en el Estado de México.
Ahí conoció a maestros artesanos indígenas que llegaban de diferentes regiones del país. “Según fuimos a dar clases, pero más bien ellos nos daban clases”, dice el alfarero. De ellos, mazahuas, ñañús, nahuas, huicholes, aprendió la calidad humana, el cariño al trabajo, a sus procesos ancestrales y “el amor a la Tierra”.
Dar vida a la pieza
Para tener vida cada pieza debe pasar por un proceso ancestral, meticulosamente cuidado por el maestro artesano. Para ello don Pedro elabora sus propias fórmulas, sus esmaltes, “porque le doy la calidad deseada”. Ve nacer cada pieza como quien asiste al parto de una persona querida.
Primero compra todos los insumos para preparar el barro, “se hace con pesos específicos para cada material, con agua y silicato de sodio en una licuadora”, difunde su secreto el artesano. Luego viene el vaciado, el recortado y pulido, después el horno por cuatro horas y media “para un primer sancochado”, se saca, se revisa, se sopletea, se empieza a esmaltar y se mete al horno para la quemada final, la que le dará la resistencia que caracteriza a su trabajo.
Al final del proceso abre el horno “con la admiración por ver cómo sale de la quema”, dice el alfarero. “Cada pieza sale diferente pero todas nacen muy bellas. Amo mi trabajo y eso es lo que les doy a mis hijos y a mi familia”.
A exportar lo artesano
Sus principales consumidores son los trabajadores de las oficinas de gobierno. Cada año, o dos, se dan sus vueltas por ellas. Como el producto lo hacen desde hace dos décadas, no se les dificulta venderlo. A los oficinistas les describen que se quema durante 10 horas a 1280 grados centígrados, que no contiene plomo, que se puede meter al microondas, al horno convencional o al congelador y no se craquela.
Finalmente se suben encima de la taza o el tarro para mostrar la resistencia, y éstas ni gestos hacen. La dureza de sus piezas se debe al tiempo de quemado, explica Pedro Cano. Eso hace que el material se compacte y se endurezca, “hasta pesa un poco más”, añade.
Sus tazas, con su peculiar acabado escurrido, famosas en las expos cooperativas, quieren dar el salto. “Ahora sí quiero exportar”, afirma el artesano. “Mi meta es dar a conocer los productos para que se vea la calidad, aquí tenemos una de las mejores, nos comparamos con Japón, Alemania e Inglaterra, pero se me hace que tenemos mejor cerámica que ellos”, suelta.
La Coperacha