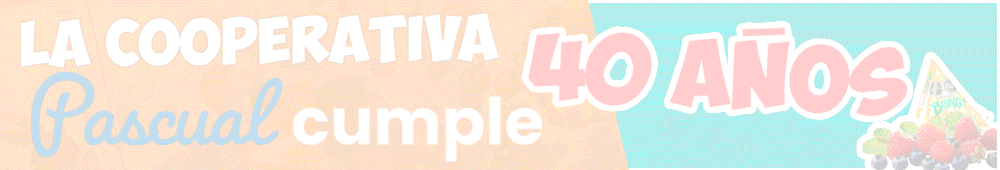Dr. Gustavo M. de Oliveira
Profesor-Investigador del CIDE
Lo primero que quisiera aclarar es que este pequeño artículo se enmarca en el ámbito de la serie de textos sobre el “Año Internacional de las Cooperativas” –así definido por la Organización de las Naciones Unidas–, organizada y publicada por compañeras y compañeros muy queridos del medio independiente y solidario La Coperacha.
Menciono a las Naciones Unidas de manera muy crítica. Si bien la señalada serie se desarrolla en el contexto de una conmemoración impulsada por la ONU, y considero válido aprovechar tal hecho para visibilizar más y más las experiencias de las otras economías, también es necesario señalar que esta misma organización contribuye a mantener en funcionamiento –de forma más o menos estable– el sistema social del capital. Es más: es esta misma organización la que, siempre que puede, se apropia de las experiencias insurgentes para suavizarlas e integrarlas, de forma más o menos armónica, a su sistema. Por ello, no me sorprende que hayan declarado el presente año como el “Año Internacional de las Cooperativas”.
No hablaré del cooperativismo en su faceta institucional
En lo que sigue, no hablaré del cooperativismo en su faceta institucional, es decir, ese que figura en las políticas públicas y el ordenamiento estatal en sentido más amplio como sinónimo de emprendimiento social o como estrategia para maquillar la precariedad del empleo. Hablaré, por su parte, de otra cosa: de experiencias comunitarias que reconfiguran los vínculos entre las personas y con el territorio; de formas de autoorganización que permiten sostener la reproducción de la vida en común sin subordinarse al mandato del lucro; lo que Raquel Gutiérrez ha nombrado desde hace años como reproducción comunitaria de la vida. Por este motivo, y desde una mirada crítica, en lo que sigue no me referiré a cooperativas, sino a economías comunitarias.
Lo anterior gana aún más sentido si lo que se busca es una relación crítica entre el cooperativismo formal e institucionalizado y las economías comunitarias, con la finalidad de ofrecer una clave interpretativa valiosa para complejizar el campo de las alternativas económicas. Si bien las cooperativas registradas y reconocidas por los Estados suelen operar bajo marcos legales que, en muchos casos, las encauzan hacia una lógica de empresa tradicional, en algunos contextos han logrado mantener vínculos con prácticas comunitarias y principios solidarios. En ese sentido, vale la pena preguntarse en qué medida el cooperativismo formal puede ser resignificado desde dentro, cuando se enraíza en procesos organizativos autónomos, anclados territorialmente, con horizontes de vida digna y no de lucro. La tensión entre institucionalización y autonomía es, por tanto, un terreno fértil para la reflexión crítica y estratégica. Las economías comunitarias, al proponer una radicalidad en sus formas de organización, pueden también nutrir al cooperativismo formal desde abajo, desafiando sus tendencias a la normalización empresarial.
Abrir una discusión que parta desde las cooperativas formales permitiría abordar cómo estas lidian con las contradicciones del mercado
Ahora bien, no adoptar la perspectiva de las cooperativas formales no necesariamente implica renunciar a la reflexión sobre ellas, pero hacerlo exigiría un cambio en el foco del análisis aquí expuesto. En este texto, el énfasis está colocado en formas organizativas que, por decisión política o por exclusión estructural, escapan a los marcos del cooperativismo formal: economías de base comunitaria, sin registro, sin subsidios, sin reconocimiento legal. No obstante, abrir una discusión que parta desde las cooperativas formales permitiría abordar cómo estas lidian con las contradicciones del mercado, los límites del marco jurídico y la cooptación institucional. ¿Qué pasa cuando una experiencia económica comunitaria, nacida de una lucha legítima, debe insertarse en un sistema que le impone reglas empresariales? ¿Cómo negocian estas cooperativas su relación con el Estado y con el capital? Estas preguntas pueden enriquecer el campo de debate –y seguramente serán abordada por otros textos que hacen parte de la presente serie–, pero aquí el objetivo es visibilizar las formas organizativas no-institucionales, que muchas veces pueden parecer más precarias, pero también más radicales en su apuesta por otra forma de vida.
Dicho lo anterior, vale la pena recordar que mientras la crisis civilizatoria –que incluye el colapso socioecológico ya en curso– se profundiza y los Estados-nación continúan subordinando la vida a la lógica del capital, desde los territorios brotan preguntas urgentes: ¿cómo sostener la vida sin entregarla al mercado? ¿Cómo producir sin destruir el entorno natural? ¿Cómo organizarnos sin jerarquías ni sumisiones? En este escenario, las economías comunitarias vuelven a resonar como realidad y posibilidad. No como fórmula mágica, sino como prácticas concretas que, anclada en comunidades muy vivas, pueden alimentar horizontes de autonomía.
Desde esta mirada, las economías comunitarias pueden ser –y ya son– una alternativa económica y social real para los pueblos y comunidades que buscan ejercer su autonomía. No se trata solo de producir bienes o servicios, sino de recuperar el control sobre los tiempos, las decisiones y los afectos. Se trata de reapropiarse del trabajo como actividad significativa, colectiva, digna; de construir espacios donde las relaciones no estén mediadas exclusivamente por el dinero o por la competencia, sino por la reciprocidad, el cuidado y la solidaridad.
Las economías comunitarias deben, en primer lugar, aprender a rechazar tales lógicas utilitaristas, individualistas y que tienen siempre el lucro en el centro
Pero no nos engañemos: este camino está lleno de retos. El sistema social del capital tiene, desafortunadamente, una vocación muy propia: identificar y atravesar con sus lógicas las más distintas dinámicas económicas y sociales contrahegemónicas. Así, las economías comunitarias deben, en primer lugar, aprender a rechazar tales lógicas utilitaristas, individualistas y que tienen siempre el lucro en el centro. Además, los obstáculos internos también son reales: sostener la reciprocidad, el cuidado y la solidaridad, además de la horizontalidad, la transparencia y la autonomía no es fácil en contextos atravesados por el autoritarismo cotidiano, la desigualdad estructural y la urgencia económica impuestas por el mercado capitalista.

Sin embargo, hay algo poderoso en estas experiencias. Porque, a pesar de las dificultades, las economías comunitarias que funcionan en el ámbito de muchas y diversas comunidades han demostrado que es posible producir sin explotar, organizarse sin jerarquizar, decidir sin dominar. Lo vemos en el municipio indígena y autónomo de Cherán, Michoacán, donde sus empresas comunales combinan saberes ancestrales y tecnologías apropiadas para defender sus modos de vida. Lo vemos con lo que se está construyendo aquí y ahora en el pueblo indígena originario de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México. Lo vemos en muchas otras comunidades indígenas en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia… Si transcendemos la identidad indígena, lo vemos también en Argentina donde las empresas recuperadas mantienen miles de puestos de trabajo sin patrón. Lo vemos también en Brasil, en los territorios del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra –el MST– en Brasil, donde la economía campesina se entrelaza con la lucha por la defensa del territorio, la economía solidaria y la agroecología.
Vale la pena mencionar que en Cherán la economía comunitaria se expresa como una articulación compleja de formas comunales de propiedad
Con el fin de aterrizar la discusión desde una de las experiencias antes mencionadas, vale la pena mencionar que en Cherán la economía comunitaria se expresa como una articulación compleja de formas comunales de propiedad, autogestión productiva, redes familiares y organización política autónoma. Las seis empresas comunales –que incluyen un vivero, un aserradero, una resinera, una recicladora, una empresa de adocretos y un recolector de agua pluvial– son gestionadas colectivamente, sin fines de lucro, y con participación activa del Concejo de Bienes Comunales, que es parte del Concejo Mayor de Gobierno Comunal. Estas empresas no están aisladas, sino que forman parte de una economía más amplia que incluye unidades familiares de producción artesanal y comercio local, además de un flujo significativo de remesas. Lo que se configura en Cherán, más que una economía comunitaria “pura” al margen del capital –lo que ni sería posible–, es una economía “barroca” –como propone Verónica Gago partiendo de las reflexiones sobre la modernidad barroca latinoamericana, de Bolívar Echeverría–: una mezcla inestable y creativa entre formas capitalistas, populares y comunitarias, que expresa una apuesta por la autonomía económica sin pedirle nada al Estado, tal como lo afirman con orgullo las propias comuneras y comuneros en Cherán.
Son todas experiencias que nos enseñan algo muy fundamental: que las economías comunitarias cobran sentido cuando se inscriben en una apuesta colectiva por afirmar y sostener la vida, no el lucro. Cuando se convierte en espacio para la regeneración de los vínculos sociales; para el ejercicio del poder como poder-hacer-juntos, ya no como dominación; para la defensa de la autonomía frente a la maquinaria extractivista y devastadora de vidas humanas y no humanas del sistema social del capital.
La superación del capitalismo no llegará por decreto ni desde arriba, del Estado. Se teje en el presente, en las prácticas comunitarias, en las decisiones cotidianas. Y en ese tejido, las economías comunitarias, entendidas como parte de un entramado mayor de luchas antisistémicas, son de las semillas más fecundas. La apuesta está abierta. Y como toda apuesta colectiva, depende de nuestra capacidad de sostenerla, enriquecerla y defenderla frente a las múltiples formas de captura que la amenazan. Si algo nos muestran los pueblos y comunidades en resistencia, es que la vida se defiende luchando y construyendo en el aquí y ahora.
Otros trabajos de la serie:
¿Las cooperativas construyen un mundo mejor?
Retos y desafíos de la Economía Social en México
Reflexiones en ocasión del año internacional de las cooperativas
La universidad pública debe volcarse al Sector Social de la Economía
Mujeres, cooperativas y colectivas solidarias. Una mirada feminista
Identidad y regulación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro Préstamo
¿Las cooperativas construyen un mundo ecológico?
Cooperativismo, una alternativa frente a la mercantilización de la vivienda